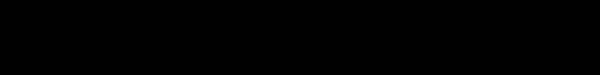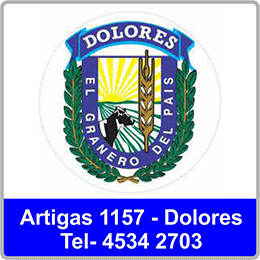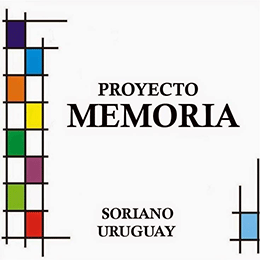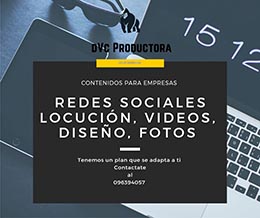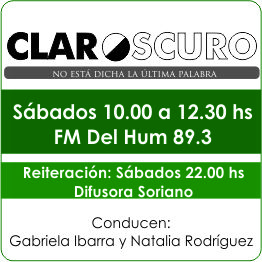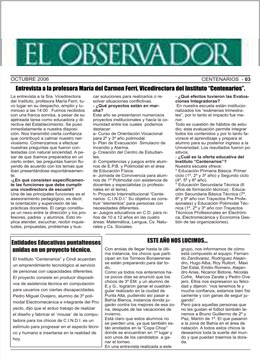El equipo de @gesor agradece desde ya vuestro aporte, el que nos permitirá seguir creciendo y brindando cada vez más contenido.
| Moneda | Compra | Venta |
 |
38.05 | 41.05 |
 |
0.05 | 0.35 |
 |
7.23 | 9.23 |
 |
40.54 | 45.39 |

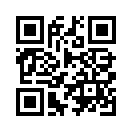

(escribe Sergio Pérez) Durante la jornada del sábado 8 de noviembre, en el Campus de Colonia del Sacramento, se desarrolló el taller “Estrategias de abordaje de patrimonios y colecciones museológicas”, organizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Udelar) y la Tecnicatura Universitaria en Bienes Culturales (mención Museología).
La actividad fue coordinada por la Prof. Adj. Carina Erchini y propuso un diálogo enriquecedor entre experiencias de campo, marcos normativos y prácticas participativas, orientado a reflexionar sobre los modos actuales de gestión y estudio del patrimonio.
Durante cinco horas, la programación avanzó con presentaciones breves y sustantivas, seguidas por un espacio de taller para estudiantes de la TUBICU. El objetivo fue conocer, desde la práctica de profesionales de referencia, cómo se diseñan y aplican estrategias para intervenir en patrimonios arqueológicos, industriales, humanos y científico-naturales en ciudades y museos de Colonia, Río Negro y Montevideo.
El formato de media hora por ponencia obligó a la precisión conceptual y a la selección de casos. La secuencia unió patrimonio arqueológico, patrimonio industrial, gestión urbana con enfoque preventivo, colecciones científicas y trabajo social con comunidades; un arco que puso a prueba la idea de “ciudad-sitio”, la noción de sostenibilidad cultural y la responsabilidad pública de las instituciones.
Más allá del itinerario académico, el taller ensayó una ética de trabajo: cooperación interinstitucional, articulación de saberes y escucha del territorio. Esa ética se hizo visible en tres ejes: la gestión preventiva en Ciudad Vieja de Montevideo; el programa de puertas abiertas y mediación social del Museo Nacional de Antropología; y la estructura coleccionística, histórica y divulgativa del Museo Nacional de Historia Natural.
La presencia estudiantil aportó preguntas de método: cómo diagnosticar potencial arqueológico en predios sin declaratoria; qué hacer cuando los tiempos de la obra colisionan con los tiempos de la investigación; cómo documentar procesos comunitarios sin reducirlos a “público objetivo”; cómo traducir un acervo de 400.000 ejemplares en experiencias de aprendizaje significativas.
Con esa tensión creativa —entre teoría, instrumentos de gestión y práctica situada— la jornada propuso una idea potente: el patrimonio acontece en procesos, y la política pública debe estar a la altura de esa dinámica para reconocer capas, cuidar memorias y habilitar futuros.
La intervención de Virginia Mata, integrante del Departamento de Arqueología de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, enfocó Ciudad Vieja como territorio de alta densidad de depósitos arqueológicos, con evidencias que cubren desde restos indígenas aislados hasta un espesor urbano que se prolonga del siglo XVIII al XXI. “Trabajamos en equipo —aclaró— y nos adscribimos a la delimitación del Plan Especial de Ordenación, Protección y Mejora de la Intendencia de Montevideo”. El punto de partida: un centro histórico excepcional por su condición fundacional, por la suma de épocas y por su tejido social.
El concepto de “gestión preventiva” atravesó su exposición. Ciudad Vieja no está inscrita como Patrimonio de la Humanidad, dato que incide en los instrumentos aplicables: el estudio de impacto arqueológico no se exige de modo universal, sino en padrones con figuras específicas (Monumento Histórico Nacional, cautelas arqueológicas municipales u otros casos en gestión). La consecuencia, advirtió, es tangible: “si la obra avanza sin arqueología, el patrimonio se destruye”. La prevención, entonces, opera como diagnóstico de afectación y como propuesta de medidas para evitar, mitigar o compensar.
Uno de los casos más fértiles fue la protección del sistema de fortificación colonial por tramos, con un enfoque sistémico que incluyó subsuelo, planta baja y áreas de amortiguación. Esta estrategia enfrentó un dilema crucial de la arqueología urbana: cómo proteger lo invisible. La respuesta combinó investigación histórica, mapeos, superposición de cartografías y presunción de valor patrimonial en sectores con alta probabilidad de hallazgos.
El segundo ejemplo desplazó la mirada de lo monumental a lo tecnológico y lo cotidiano: la Red Arteaga, primera red de saneamiento en América Latina construida por una empresa privada a partir de 1856, con obras que se extendieron hasta 1913. Declarada en 2024 en su tramo más antiguo en Ciudad Vieja, la red exige proteger tipologías, materiales y soluciones constructivas, a la vez que reconocer el trabajo, los oficios y las procedencias de los obreros que la levantaron. Allí la coordinación con las áreas de Saneamiento de la Intendencia ha sido decisiva para definir niveles de protección y protocolos de intervención.
Mata subrayó un vacío operativo: la Intendencia carece de arqueólogos en áreas de decisión patrimonial. Por eso, la Comisión Especial Permanente de Ciudad Vieja y el Departamento de Arqueología sostienen una trama de derivaciones, asesoramientos y seguimientos técnicos que permite aplicar medidas preventivas en cautelas municipales, aunque no haya declaratoria nacional. La clave, dijo, fue construir confianza, “aceitar” dinámicas entre áreas y trabajar caso a caso con arquitectos, vecinos y cooperativas.
Los “baldíos” emergieron como zona crítica. Desde 2018, y con presentaciones en 2021, el equipo detectó que las obras nuevas con subsuelos eliminan por completo paquetes deposicionales con altísimo potencial arqueológico. Ante la imposibilidad de cautelar masivamente, se generó un mecanismo intermedio: composiciones topográficas, mapas de potencialidad y sugerencias técnicas que, sin exigencia normativa, han logrado que obras privadas incorporen estudios de impacto y seguimiento arqueológico.
La exposición de hallazgos en el hall del edificio Escollera, fruto de una actuación de urgencia por denuncia de vecinos en Reconquista y Zabala, mostró otra faceta de la gestión: cuando ya no es posible conservar in situ, se puede construir relato y memoria con las comunidades. “Se recuperaron miles de piezas —explicó— y se acordó una exhibición que cuenta formas de vida, juegos infantiles, ajuares femeninos y arquitecturas domésticas del barrio del Bajo”.
En esa misma línea, relató un proceso ejemplar con una cooperativa de vivienda: asambleas, negociación con el Ministerio de Vivienda, selección de estructuras del siglo XIX (cisternas, pavimentos, cimentaciones) para su preservación y una programación pública sostenida que hizo del patrimonio un tema de discusión comunitaria. La gestión, en suma, fue una pedagogía cívica.
El coloquio posterior se detuvo en un punto neurálgico: la reforma de la ley 14.040 y la necesidad de categorías flexibles capaces de dar cuenta de valores presuntos, capas superpuestas y patrimonios en uso. Mientras tanto, la normativa municipal —“objetos protegidos” y “áreas de cautela”— ofrece herramientas útiles en la medida en que medien equipos interdisciplinarios y procedimientos claros.
El aporte de Florencia Faccio, antropóloga social y responsable del Departamento de Antropología Social del Museo Nacional de Antropología, desplazó el eje hacia el “patrimonio humano”: vínculos, reconocimiento, pertenencia y sostén mutuo. Bajo el programa “Museo de puertas abiertas a la comunidad, lugar de encuentro y sinergia”, el MNA asumió el desafío de transformarse en un actor barrial activo en Paso de las Duranas, donde la casa-quinta —monumento histórico desde 1976— convive con cooperativas de vivienda y tramas vecinales diversas.
La primera decisión fue pedagógica y afectiva: salir a conversar. Presentarse en las cooperativas, escuchar rispideces heredadas, explicar el proyecto, invitar a entrar. “Queríamos que el museo fuera parte de la vida cotidiana del barrio”, dijo Faccio. Desde ese suelo, el equipo delineó una programación sostenida en cuatro ideas: accesibilidad, gratuidad, co-diseño y evaluación constante.
El Departamento de Educación, a cargo de Nelson Barros, consolidó la noción de “menú a la carta”: visitas y guías adaptadas a intereses de escuelas y liceos, con énfasis en experiencia táctil y narrativa situada. La comunidad científica encontró su lugar en conversatorios, presentaciones de libros y ciclos de investigación de colecciones, mientras que la mediación social multiplicó iniciativas con el vecindario inmediato.
Durante la pandemia, el MNA activó una etnografía digital de percepciones y relatos, hoy convertida en acervo público y en exposición. El gesto fue simple y potente: archivar la experiencia social de una crisis para futuras generaciones. La documentación no fue un fin en sí mismo, sino un puente para reabrir conversaciones y volver a habitar el museo.
Otro programa, “Encuentro con la escritura creativa”, nació del diálogo entre una autora vecina y la demanda de una adulta mayor que buscaba un taller cercano. El resultado: un grupo intergeneracional que escribe, lee y comparte, y que cerrará su ciclo con una lectura pública. En paralelo, un dispositivo de “atención y memoria” para adultas mayores, coordinado por una psicóloga jubilada, encontró en el MNA su sede estable desde hace cuatro años.
Los encuentros corales al atardecer, realizados cada noviembre, ampliaron el alcance territorial de la casa, mientras que el “club de tejido” de los sábados —coordinado por Carolina Delgado— construyó comunidad a través de la manualidad, el mate compartido y la donación de piezas para hospitales. Las palabras que las participantes eligieron para describir la experiencia —compartir, compañía, compañerismo— funcionan como indicadores cualitativos de un impacto social medible.
Faccio ancló estas prácticas en marcos conceptuales contemporáneos: la definición de museo del ICOM (2022), la sostenibilidad multidimensional de Ibermuseos y la noción de sostenibilidad social como mejora de calidad de vida, acceso a cultura, memoria y cohesión. “Las actividades son gratuitas y los talleristas no pueden cobrar —explicó—; así garantizamos inclusión real en un barrio con alta proporción de personas mayores”.
La evaluación fue un rasgo distintivo. Más que conteos de asistencia, el equipo diseñó instrumentos simples para saber edades, procedencias y expectativas, identificando que la mayoría de las participantes del club de tejido viven solas, llegan media hora antes, cruzan Montevideo en ómnibus y sostienen la actividad por motivación intrínseca. La gratuidad, insistió, es política pública, no concesión.
La conversación retornó entonces a una palabra clave: hospitalidad. Un museo hospitalario no abdica de su responsabilidad patrimonial ni de su exigencia académica; elige, además, ser vecino. Ese giro produce derechos culturales concretos.
La tercera exposición, a cargo de Javier González, director del Museo Nacional de Historia Natural, situó el valor de las colecciones científicas en una línea temporal que arranca en 1837, con la comisión que funda el museo y reorganiza la Biblioteca Nacional, y se extiende hasta el presente, con un acervo superior a cuatrocientos mil ejemplares en geología, botánica, paleontología y zoología.
González retomó el trípode clásico —investigación, conservación, comunicación—, pero insistió en su interdependencia. Una colección científica, explicó, es un conjunto de especímenes debidamente preservados y documentados, “pruebas incontrovertibles de la presencia de una especie en un lugar y tiempo determinados”. La documentación es tan crucial que, si el ejemplar se destruye, se vuelve su único sustituto.
El MNHN custodia cerca de mil “tipos”, ejemplares sobre los cuales se describieron especies nuevas para la ciencia, un “metro patrón” que garantiza comparabilidad y rigor taxonómico. La conservación exige estándares ambientales específicos, que la nueva sede en la ex cárcel de Miguelete permite alcanzar para una parte del acervo, mientras el 70% restante aguarda traslado desde 25 de Mayo.
La historia nómade del museo —Plaza Zabala, Sarandí, Teatro Solís, 25 de Mayo, Miguelete— sirve como recordatorio de la fragilidad institucional y, a la vez, de la resiliencia de un proyecto que mantuvo, desde 1894, la publicación de los Anales con la mayor continuidad editorial científica del país. La “casa propia”, en palabras del director, es una política de Estado en construcción.
Las salas hoy abiertas —“Pasado” y “Presente”— ensayan un guion que va de fósiles del Cretácico a ecosistemas uruguayos contemporáneos. Allí, una réplica del cráneo del roedor gigante “Josephoartigasia monesi” narra un ejemplo paradigmático: un hallazgo investigado por equipos nacionales, publicado en revista internacional y luego traducido a experiencia museográfica que amplía el acceso público al conocimiento.
El museo duplicó su colección de huevos de aves con una donación de casi 300 piezas, convertida en exposición temporal antes de ser integradas a depósito. Esa decisión invierte el flujo habitual —primero se exhibe, luego se guarda— para subrayar que las colecciones no son meros almacenes, sino dispositivos culturales con vida pública.
La digitalización del acervo, con avances desiguales por área, y la liberación de más de tres mil imágenes en colaboración con la comunidad wikimedista, muestran otro frente de trabajo: acceso abierto, ciencia ciudadana y circulación transnacional de datos. El nodo uruguayo de GBIF y el Sistema de Información Biológica confirman esa orientación estratégica.
El relato de González cerró con una tesis: los museos de historia natural son observatorios de la vida en la Tierra y bancos de datos primarios para comprender y conservar ecosistemas. En sus palabras, “pequeños trozos del patrimonio natural, una vez curados, pasan a ser patrimonio cultural”; una frontera fértil que obliga a pensar ética, derecho y política con la misma seriedad con que se piensa taxonomía o climatología.
Vistas en conjunto, las tres exposiciones de la tarde dibujan un mapa de desafíos. Primero, la sincronía entre norma y práctica: mientras se debate la actualización de la ley 14.040, equipos interdisciplinarios sostienen el día a día con instrumentos preventivos, cautelas y acuerdos a medida. Segundo, la sostenibilidad entendida como multidimensión: económica, ambiental, cultural y social, con la social atravesando hospitalidad, accesibilidad y co-diseño programático. Tercero, la mediación entre investigación y educación: colecciones y comunidades como vasos comunicantes.
El diálogo interinstitucional fue un hilo constante. Comisión del Patrimonio, intendencias, ministerios, cooperativas, equipos de museos: cada caso mostró que las soluciones estables se forjan en mesas compartidas, combinando diagnósticos técnicos con pactos cívicos. Es la política en su mejor acepción: procedimiento y acuerdo.
El taller también planteó preguntas operativas para estudiantes: ¿cómo redactar un plan arqueológico que estime afectaciones por obra y proponga medidas proporcionadas? ¿Cómo comunicar a un propietario que el “valor cero” arquitectónico de un baldío esconde un “valor alto” arqueológico? ¿Qué formatos expositivos devuelven piezas a su comunidad de origen sin reducir su complejidad? ¿Cómo evaluar impacto social sin caer en encuestas vacías?
Las respuestas esbozadas partieron de la experiencia. En Ciudad Vieja, las “actuaciones de urgencia” por denuncias vecinales se convirtieron en plataformas de educación patrimonial y en compromisos escritos con edificios privados. En el MNA, la gratuidad sostenida con gestión pública inteligente ancló un ecosistema de actividades que combate la soledad y fortalece el capital social del barrio. En el MNHN, la priorización de conservación y documentación garantiza que el conocimiento no se evapore con las mudanzas.
En el plano conceptual, la jornada actualizó tres nociones clave. “Territorio” como trama de relaciones —materiales, simbólicas, jurídicas— que excede el polígono. “Comunidad” como actor con agencia, capaz de denunciar, co-crear y custodiar. “Colección” como interfaz entre investigación, educación y derecho a la cultura. Las tres, combinadas, obligan a revisar organigramas, protocolos y presupuestos.
No hubo épica grandilocuente; hubo método, paciencia y política de pequeños pasos. El patrimonio, se insistió, no es una vitrina inmóvil: es una coreografía de decisiones que requieren conocimiento y sensibilidad. De esa coreografía depende que el pasado, en lugar de clausurarse, se vuelva horizonte compartido.
La cronología del día acompañó ese hilo. Tras la presentación inicial, Elena Valvee y Andrea Castillo habían abierto el tramo de Colonia y el Frigorífico Anglo, preparando el terreno para las capas urbanas de Montevideo, las comunidades del Prado Norte y las colecciones científicas que sostienen una tradición de casi dos siglos.
Un punto especialmente valioso fue la discusión sobre lenguaje. Cuidar palabras importa: “impacto”, “conservación”, “mitigación”, “puesta en valor”, “sostenibilidad” son términos que adquieren densidad política cuando se vuelven compromisos verificables. La claridad semántica evita malentendidos con vecinos, acelera trámites y protege hallazgos.
Otro nudo conceptual fue la visibilidad de lo invisible. La arqueología urbana trabaja con capas que rara vez asoman a la superficie: de allí la importancia de cartografiar, modelar probabilidades y educar en la idea de “valor presunto”. La ciudadanía, cuando comprende esa lógica, se vuelve aliada; el caso de los vecinos que denunciaron en Reconquista y Zabala lo demuestra con creces.
El taller subrayó, además, un aprendizaje para equipos directivos: abrir puertas no debilita a la institución, la fortalece. El MNA lo prueba con su agenda barrial y con programas que, sin costo, crean pertenencia, salud mental y ejercicio de derechos culturales. Esa “economía del cuidado” también es política museológica.
La intervención de González dejó una advertencia serena: sin condiciones adecuadas de conservación, la promesa de “casa propia” se convierte en retórica. La inversión en depósitos, control ambiental y documentación no es un lujo técnico; es el fundamento que permite que la divulgación sea veraz y que la investigación sea replicable.
En el intercambio final, una estudiante preguntó por el tiempo. ¿Cómo conciliar cronogramas de obra, tiempos administrativos y ritmos comunitarios? La respuesta colectiva fue pragmática: protocolos claros, acuerdos por escrito, y una cultura de la comunicación que reduzca sorpresas. La prevención —en arqueología, en mediación, en logística— es, en realidad, gestión del tiempo.
También se habló de derecho. Si un predio privado alberga vestigios de valor excepcional, el interés público debe prevalecer con compensaciones justas y procedimientos transparentes. Eso requiere marcos normativos actualizados y, sobre todo, instituciones confiables para aplicarlos.
El caso de la Red Arteaga planteó un laboratorio de gobernanza: infraestructura en uso con valor patrimonial alto. Allí, la solución no fue clausurar ni museificar; fue modular la intervención con niveles de protección, seguimiento arqueológico y documentación exhaustiva. Sostener ese modelo en el tiempo será un test institucional.
El cierre del módulo sobre comunidades dejó otra certeza: medir impacto social no es una cortesía para informes; es una brújula de gestión. Saber quiénes llegan, desde dónde, por qué se quedan, qué necesitan, permite orientar recursos y construir continuidad. Sin continuidad, no hay comunidad; sin comunidad, el patrimonio pierde aire.
El día ofreció, por último, un horizonte profesional para estudiantes y jóvenes gestores: la intersección entre arqueología urbana, políticas municipales, mediación cultural y colecciones científicas demanda perfiles híbridos, capaces de leer normativas y, a la vez, sentarse a la mesa con vecinos para diseñar soluciones practicables.
Volviendo a Colonia —ciudad anfitriona—, la jornada dialogó con su propia condición patrimonial. La referencia a Fray Bentos y al Anglo recordó que los paisajes fabriles y los paisajes portuarios son archivos abiertos, y que las estrategias de gestión requieren pensar cadenas productivas, memorias laborales y tecnologías en uso, más allá de la postal.
La conversación sobre “ciudad-sitio” insistió en que los límites administrativos rara vez coinciden con los límites del patrimonio. Por eso, la cooperación horizontal entre municipios, ministerios y comisiones se vuelve el instrumento real para cuidar tramas que la vida urbana trenzó sin pedir permiso.
Una conclusión de trabajo quedó flotando: educar en patrimonio no es anexar contenidos a un programa escolar; es aprender a decidir en común. Esa educación cívica —hecha de mapas, planos, testimonios, piezas, visitas y acuerdos— acaso sea la contribución más duradera de un museo al barrio que lo cobija.
El taller, pensado con formato ágil, verificó que media hora bien usada puede abrir un mundo. A condición de que la exposición convoque casos, reconozca límites, comparta dudas y proponga métodos. De eso se trató esta jornada: de métodos para cuidar, conocer y poner en común.
Quienes asistimos nos llevamos una convicción: el patrimonio respira cuando la investigación, la gestión y la comunidad se reconocen como partes de un mismo ecosistema. Y que las universidades —cuando abren el aula al territorio— pueden ser usinas de esa conversación.
La Prof. Carina Erchini, al agradecer a ponentes y estudiantes, insistió en un punto que vale como epílogo operativo: “lo que hoy discutimos debe continuar en el trabajo final”. Allí, cada estudiante pondrá a prueba un sitio, un problema y un conjunto de decisiones. No hay mejor evaluación que esa: pensar con otros, sobre algo concreto, para mejorar la vida cultural de un lugar.
De cara a 2026, la agenda quedó cargada: reformas normativas, fortalecimiento de equipos técnicos en gobiernos locales, profundización de alianzas entre museos y barrios, y una ofensiva pedagógica para explicar —con paciencia, evidencia y respeto— que el patrimonio es compromiso presente con el porvenir.
En lo personal, me quedo con dos imágenes. La primera, un plano sobre la mesa, con capas que se superponen como un palimpsesto de ciudad viva. La segunda, un grupo de adultas mayores tejiendo en un museo abierto, hilando conversación y memoria. Entre esos dos gestos —ciencia y comunidad— late la mejor promesa del campo patrimonial.
Un taller bien diseñado puede cambiar la conversación pública sobre patrimonio: ofrece herramientas para intervenir con rigor, fortalece vínculos con comunidades reales y recuerda que colecciones e instituciones existen para ampliar derechos culturales hoy, mientras habilitan conocimiento y sensibilidad para quienes vendrán mañana.
A los lectores de @gesor que realizan comentarios, en particular a quienes ingresan en la condición de incógnito, no se molesten en hacer comentarios ya no son publicados debido a que no dejan registro de IP ante eventual denuncia de alguna persona que se sienta dañada por ellos.
Igualmente reiteramos lo que hemos escrito en anteriores oportunidades, que pueden referirse con la dureza que se entienda pertinente pero siempre dentro del respeto general y no discriminando ni agraviando, o con expresiones que de alguna manera inciten a la violencia. Los comentarios son una herramienta maravillosa que debemos preservar entre todos.