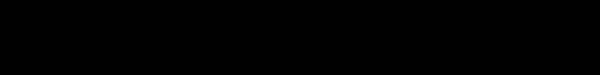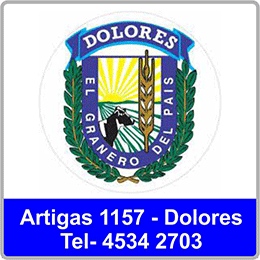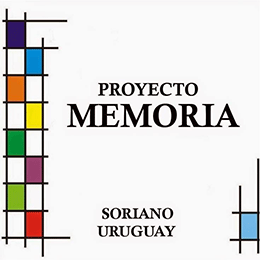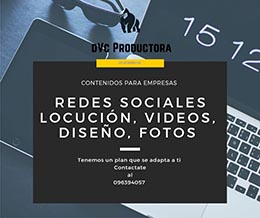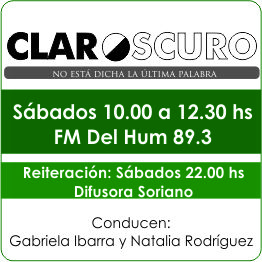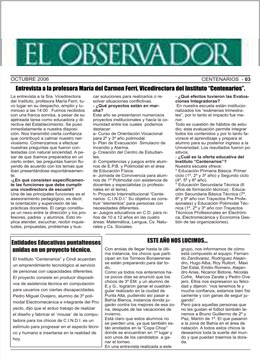El equipo de @gesor agradece desde ya vuestro aporte, el que nos permitirá seguir creciendo y brindando cada vez más contenido.
| Moneda | Compra | Venta |
 |
38.05 | 41.05 |
 |
0.05 | 0.35 |
 |
7.23 | 9.23 |
 |
40.54 | 45.39 |

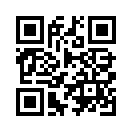

(escribe Sergio Pérez) Montevideo respira guitarra cuando llega el Festival Internacional Guitarra en Obra, y donde Montevideo se convierte en un territorio en el cual intérpretes, estudiantes, luthiers y compositores dialogan cara a cara con un instrumento que es, a la vez, memoria y futuro. Entre conciertos al mediodía, charlas matinales, talleres de composición y muestras de luthería, la Facultad de Artes se transforma durante una semana en un laboratorio vivo del patrimonio sonoro del país.
En su cuarta edición, este festival organizado por la Cátedra de Guitarra del Instituto de Música de la UDELAR se consolidó como un punto de encuentro internacional, con invitados de Chile, Brasil, Argentina, Colombia, México y Eslovaquia. La programación, más extensa y nutrida que nunca, incluyó desde estrenos absolutos de obras hasta la apertura inédita de una colección histórica de guitarras. Todo con entrada libre y gratuita, desde el seno de la educación pública.
Hablar de Guitarra en Obra es hablar de la construcción paciente de un espacio que cruza enseñanza, investigación y extensión universitaria. Es también narrar un proceso de visibilización de oficios como la luthería, cuyo vínculo con los músicos es tan íntimo como esencial. Y, sobre todo, es testimoniar cómo la guitarra —ese instrumento tan nuestro— sigue generando redes de aprendizaje, creación y circulación cultural.
En esta conversación exclusiva con Gonzalo Victoria, guitarrista y docente, uno de los responsables de la organización, repasamos los logros, desafíos y proyecciones del festival. Su mirada ofrece claves para entender por qué este encuentro se ha convertido en una plataforma formativa y patrimonial de referencia en Uruguay.
A pocas horas de haber finalizado, podemos decir que el resultado ha sido una experiencia de comunidad artística. A través de estas líneas, busco trazar un mapa del festival que combine la crónica de su cuarta edición con un análisis de su impacto cultural, educativo y social. Un texto para leer con oído atento, como quien sigue los armónicos de una cuerda.
La semana del 29 de septiembre al 3 de octubre, los pasillos de la Facultad de Artes en Montevideo vibraron con acentos de distintos países y generaciones. Por las mañanas, el Salón 206 albergó charlas donde se problematizó el repertorio guitarrístico en Chile, Brasil y el Río de la Plata; al mediodía, el Salón 211 se llenó de estudiantes que ofrecían conciertos abiertos al público; por la tarde, masterclasses y talleres extendían el aprendizaje en tiempo real; y al anochecer, el Auditorio Fartes se convertía en escenario para intérpretes consagrados.
El festival nació hace cuatro años como iniciativa de la Cátedra de Guitarra y hoy es una plataforma colectiva en la que docentes, estudiantes y egresados coorganizan cada edición. Esa transversalidad se nota no solo en la programación, sino también en el diseño gráfico —a cargo del área de artes gráficas del Instituto de Bellas Artes— y en la presencia activa de la Orquesta de Guitarras de la Facultad de Artes (OGFA), que estrenó obras de compositores de Uruguay, México, Colombia y Argentina.
La OGFA es un espacio de formación que ensaya en conjunto el sentido profundo de la educación pública: aprender haciendo, crear colectivamente y tender puentes entre generaciones. Bajo la dirección de Martín Lazaroff y Facundo Carrasco, sus integrantes interpretaron estrenos mundiales de Ignacio Pintos, Águeda Garay, Anastasia Sonaranda y David Ocampo. Fue un acto de afirmación musical y simbólica: la guitarra universitaria como laboratorio de contemporaneidad.
En esta edición se inauguró un espacio inédito: los conciertos de mediodía, protagonizados por estudiantes. Allí, jóvenes intérpretes mostraron repertorios diversos, desde Miguel de Olaso con guitarra barroca hasta Anastasia Sonaranda con suite colombiana, abriendo un abanico sonoro que conecta tradiciones y contemporaneidad.
Otro hito fue la muestra de luthería. Luthiers como Marcos Labraga, Pablo Adib, Camilo Abrines y Silvina Moreira exhibieron y pusieron a prueba sus instrumentos, mientras Guzmán Trinidad y Martín Monteiro presentaban la colección “5 guitarras, 5 historias” de la Facultad de Artes. La mesa redonda posterior permitió un intercambio directo entre constructores y músicos, reforzando un vínculo histórico que a menudo permanece en segundo plano.
Entre los espacios que otorgaron a esta edición una densidad singular, se destacó la curaduría de la muestra “5 Guitarras. 5 Historias”, a cargo de Guzmán Trinidad y Martín Monteiro, integrantes del Instituto de Música de la Facultad de Artes. Lejos de limitarse a una exposición técnica, la propuesta construyó un relato histórico del instrumento a través de cinco piezas excepcionales pertenecientes a la Colección Hilario Pérez.
Cada guitarra elegida encarnaba una época y un oficio: desde la La Española de Tomás Esteban, posiblemente vinculada al poeta Julio Herrera y Reissig, hasta la imponente creación de Francisco Núñez – fundador de “Antigua Casa Núñez”, cuya fábrica en Buenos Aires alcanzó una producción de cuarenta mil instrumentos anuales.
En medio de ellas, las piezas firmadas por Salvador Ibáñez —pionero en innovaciones estructurales y padre involuntario de la marca japonesa Ibanez— y la guitarra Pedro Monza perteneciente a Amalia de la Vega, que condensaba en su caja el pulso íntimo de la canción criolla uruguaya.
El recorrido concluía con una joya de autor nacional: una guitarra construida por Juan Carlos Santurión Martínez, figura fundacional de la luthería uruguaya moderna y creador del curso de violería de UTU en 1955, cuyo legado formó a generaciones de artesanos, entre ellos Manuel Ameijenda y Rodolfo Rodríguez Seijas.
Trinidad, investigador y docente, abordó la curaduría desde una mirada de arqueología sonora: cada instrumento como portador de una biografía y de un contexto cultural. En su criterio, una guitarra antigua no es solo un objeto estético o técnico, sino “un documento vivo de los modos de hacer y de escuchar de un país”. Por eso la muestra integró datos de archivo, genealogías de luthiers, fotografías históricas y testimonios orales, en diálogo con el Archivo Zitarrosa, para reconstruir el entramado material y simbólico de la guitarra en Uruguay.
La puesta en escena —sobria, iluminada con criterio museográfico y acompañada de carteles explicativos— permitía que el visitante transitara de la curiosidad visual a la reflexión histórica. Más que una exposición, fue una narrativa sensorial sobre la evolución del instrumento en el Río de la Plata.
Esta exposición tuvo la característica especial de reafirmar el vínculo entre la práctica artística y la investigación patrimonial, extiendiendo el alcance del festival más allá del concierto: lo proyecta hacia la documentación, la conservación y la reflexión sobre el valor cultural del sonido. En tiempos donde el patrimonio inmaterial gana centralidad, su labor se inscribe como una forma de preservación activa, en la que la guitarra se convierte en un archivo que se escucha.
Consultado sobre la relevancia de la 4ta. Edición “Guitarra en Obra”, Gonzalo Victoria lo definió como “una instancia enriquecedora desde ambos lados: el del constructor, que escucha su instrumento en manos de quienes se están formando profesionalmente, y el del intérprete, que aprende a dialogar con quien materializa su sonido”. La reflexión resume el espíritu del festival: un diálogo entre la materia y la música.
La diversidad geográfica de los invitados dio al encuentro una dimensión verdaderamente latinoamericana. Entre los participantes se destacaron el chileno Luis Orlandini, los brasileños Gilson Antunes y Claryssa Pádua, el argentino Miguel de Olaso y el eslovaco Adam Marec, junto a figuras uruguayas como Carlos Sánchez Gil, Silvana Saldaña, Batimento Dúo e integrantes del medio académico local.
Cada uno aportó su mirada sobre la guitarra como instrumento, lenguaje y cultura. Las conferencias sobre repertorio del siglo XX en Chile y Brasil, las charlas sobre composición, pedagogía y teoría de la Gestalt aplicada a la interpretación, y las masterclasses de interpretación barroca o contemporánea generaron un panorama tan amplio como inspirador.
En el corazón del festival, la educación pública se erige como protagonista. “El Festival se sostiene exclusivamente con recursos universitarios”, explicó Victoria. “Exploramos convenios de movilidad del Servicio de Relaciones Internacionales de la UDELAR, lo que permite traer artistas de otros países sin recurrir a fondos privados. Todas las actividades son libres y gratuitas, y eso marca una diferencia sustancial: el arte circula sin barreras económicas.”
Esa decisión política y cultural refuerza la idea de que la guitarra no pertenece a una élite, sino a una comunidad. Desde la fundación del Instituto de Música, la Universidad de la República ha entendido que la formación artística no se agota en el aula. El contacto con el público, la práctica viva y la extensión hacia el medio son dimensiones inseparables de la formación.
En ese sentido, Guitarra en Obra se alinea con la mejor tradición de la universidad uruguaya: la de generar conocimiento situado, socialmente útil y culturalmente comprometido. La guitarra, como lenguaje común, funciona aquí como mediadora entre el aula y la calle, entre la técnica y la emoción.
Durante los cinco días de programación, los pasillos de la Facultad se transformaron en una especie de microcosmos donde convivían la investigación, la docencia y la performance. En los talleres de composición, Carlos Sánchez Gil compartió sus procesos creativos; Claryssa Pádua profundizó en la estética de Leo Brouwer; David Ocampo exploró los ritmos colombianos y Ana Carolina Tavares expuso sobre gestión de conciertos.
El público asistente —estudiantes, docentes, músicos y aficionados— participó con entusiasmo en cada instancia. Hubo momentos de emoción compartida, como el homenaje al maestro Eduardo Barca, fallecido durante la semana del festival, cuyo libro Música rioplatense para guitarra fue presentado por sus colegas y amigos. Aquella mesa se convirtió en una despedida serena, en la que la música habló por él.
Más allá de los conciertos, Guitarra en Obra propicia una discusión sobre el patrimonio inmaterial. El oficio del luthier, la oralidad de los estilos regionales, la transmisión intergeneracional y la documentación sonora son formas de salvaguarda cultural. Cada guitarra, en ese contexto, es una cápsula de identidad.
La programación, cuidadosamente pensada, reflejó esa idea de red viva. Los repertorios incluyeron desde Chaconas de Bach hasta Milongas de Sánchez Gil, desde Bardenklänge de Mertz hasta estrenos de compositores latinoamericanos contemporáneos. Cada ejecución fue también una lectura crítica del pasado.
El festival no busca la espectacularidad, sino la profundidad. Su estética se basa en la escucha, en la reflexión y en el intercambio. En un tiempo saturado de estímulos, Guitarra en Obra recupera el valor del tiempo lento, del silencio compartido y del diálogo artesanal entre artista y público.
Ese tono artesanal se refleja incluso en la organización: una comisión integrada por docentes, egresados y estudiantes trabaja todo el año para articular logística, diseño, comunicación y programación. La horizontalidad de ese modelo explica parte del éxito y del sentido de pertenencia que se percibe en el ambiente.
El vínculo con la ciudad también forma parte del ADN del festival. La guitarra se convierte así en un vehículo de descentralización cultural, llevando el arte a nuevos públicos y generando lazos entre la universidad y la comunidad.
En esa expansión late una convicción: la cultura no debe ser concebida como un lujo, sino como un derecho. La Facultad de Artes, al abrir sus puertas y tender redes con instituciones y colectivos, reafirma la función social del arte como instrumento de cohesión.
Como todo espacio que nace de la pasión y del compromiso, Guitarra en Obra no se detiene. Mientras se apagan los últimos acordes de una edición, ya se proyectan las próximas. “En el comienzo del año que viene revisaremos convenios y bases de convocatoria —anticipa Victoria—, pero lo esencial seguirá siendo lo mismo: aprender juntos, compartir conocimiento y defender la educación pública desde la guitarra.”
El Festival Guitarra en Obra es sin ningún lugar a dudas una declaración cultural. Reúne los oficios, las ideas y las sonoridades que hacen de la guitarra un emblema de identidad. En sus aulas y auditorios se cruzan la academia y el barro, la técnica y la emoción, el saber y la experiencia. Allí, cada nota es una forma de pensamiento y cada instrumento, una extensión del territorio que habitamos.
La guitarra uruguaya —esa voz que atraviesa siglos y geografías— sigue encontrando en este festival un espejo donde reconocerse, renovarse y proyectarse. Y eso, más que un logro institucional, es una forma de país: una apuesta al conocimiento, a la sensibilidad y al futuro.
A los lectores de @gesor que realizan comentarios, en particular a quienes ingresan en la condición de incógnito, no se molesten en hacer comentarios ya no son publicados debido a que no dejan registro de IP ante eventual denuncia de alguna persona que se sienta dañada por ellos.
Igualmente reiteramos lo que hemos escrito en anteriores oportunidades, que pueden referirse con la dureza que se entienda pertinente pero siempre dentro del respeto general y no discriminando ni agraviando, o con expresiones que de alguna manera inciten a la violencia. Los comentarios son una herramienta maravillosa que debemos preservar entre todos.